Resultados 1 al 1 de 1
Tema: La etnoeducación y la narrativa pedagógica. Miradas desde los pueblos indígenas de Michoacán
-
06/02/2015 #1Jimbani

- Fecha de ingreso
- 28 sep, 09
- Ubicación
- Morelia, Michoacán, Méx.
- Nombre real
- Daisy Azucena Magaña Mejía
- Mensajes
- 2

 La etnoeducación y la narrativa pedagógica. Miradas desde los pueblos indígenas de Michoacán
La etnoeducación y la narrativa pedagógica. Miradas desde los pueblos indígenas de Michoacán
En las últimas décadas, por lo menos cuatro, hemos visto a lo largo y ancho de América cómo los pueblos indígenas desafían a sus respectivos Estados demandando, primero ser reconocidos como sujetos vivos, y en consecuencia, reconocer que por sus características culturales y socio-políticas necesitan ser sujetos con derechos colectivos. Así, las leyes basadas en la visión liberal de los derechos individuales resultan insuficientes, los indígenas son configuraciones colectivas, con características específicas y que en todos los casos, en nuestro continente, han estado subordinados a grupos ajenos a ellos.
Las demandas de los pueblos indígenas han ido en diversas direcciones, entre las cuales se han resaltado por su relevancia: el derecho a la libre determinación, el derecho a sus territorios, el derecho a comunicarse a través de sus propias lenguas, el derecho que perduren sus riquezas culturales, derechos políticos como la representación y la participación en las instancias legislativas y de gobierno locales y nacionales, y, el que aquí nos ocupa, el derecho a la educación.
La educación para los pueblos indígenas actualmente no puede ser abordada, y de hecho no lo es ya, únicamente desde la educación general que se imparte a toda la población de los países latinoamericanos. Cada día cobra más fuerza la idea de que los pueblos indígenas necesitan para sí una educación que responda a sus características particulares, pero que a la vez les permita su plena participación en la vida nacional. Los indígenas se han configurado pues, como sujetos poseedores de derechos colectivos, de los cuales la educación es un motor sin el cual no puede podrían las sociedades avanzar hacia el pluralismo cultural y el respeto a la diversidad. En consecuencia, Latinoamérica ha sido testigo de la ola de transformaciones y reformas educativas que a partir de la década de los noventa reconocen de diversas maneras la composición pluricultural y multinacional de los Estados de la región, a la vez que han enfatizado el aspecto plurilingüistico (Walsh, 2006).
Dadas estas circunstancias, los Estados nacionales y los pueblos indígenas de América deben aún responder a la interrogante de ¿qué tipo de educación necesitan los pueblos indígenas? Evidentemente si los gobiernos, o sus instancias, responden por si solos y sin considerar las voces de los indígenas, el tipo de educación que brinden no puede ser sino una imposición, y por decir lo menos, reproduciría la exclusión de la que han sido objeto los indígenas con respecto a las sociedades blancas y mestizas. Por otro lado, si los indígenas responden por si mismos a esta interrogantes, si avanzan sin el reconocimiento gubernamental, corren el riesgo de que el Estado omita sus obligaciones como sujeto responsable de brindar los recursos y facilidades necesarias para que todas las personas reciban educación. De igual forma, es posible que la educación que imparten no sea reconocida ni aceptada por el Estado ni por otros sectores sociales, lo que contribuiría nuevamente a la exclusión, e incluso a la represión.
Así pues, la interrogante arriba planteada no tiene una respuesta sencilla ni teórica, ni empíricamente, por lo que los Estados con población indígena y los propios pueblos indígenas han experimentado y aplicado diversas modalidades de educación dirigidas hacia los indígenas. No existe una forma de educación que pueda aplicarse a todos los pueblos indígenas. Las enseñanzas que reciban los indígenas deben partir del reconocimiento y respeto de cada cultura, de cada región, de cada pueblo y de cada Estado. Debe ser producto del dialogo y de la aceptación de que existe una amplia diversidad de saberes y cosmovisiones.
Por lo hasta aquí expresado, en este trabajo abordamos en principio el tema de la etnoeducación desde el significado mismo del término, se revisa después cómo es entendida y aplicada en México, para finalmente tratar de entender cómo viven los indígenas de Michoacán la educación de que son destinatarios. La experiencia de los indígenas resulta de vital trascendencia para comprender si realmente la educación que reciben responde a su contexto, si sus expresiones culturales tienen cabida en los modelos educativos vigentes en el país y, particularmente en esta entidad.
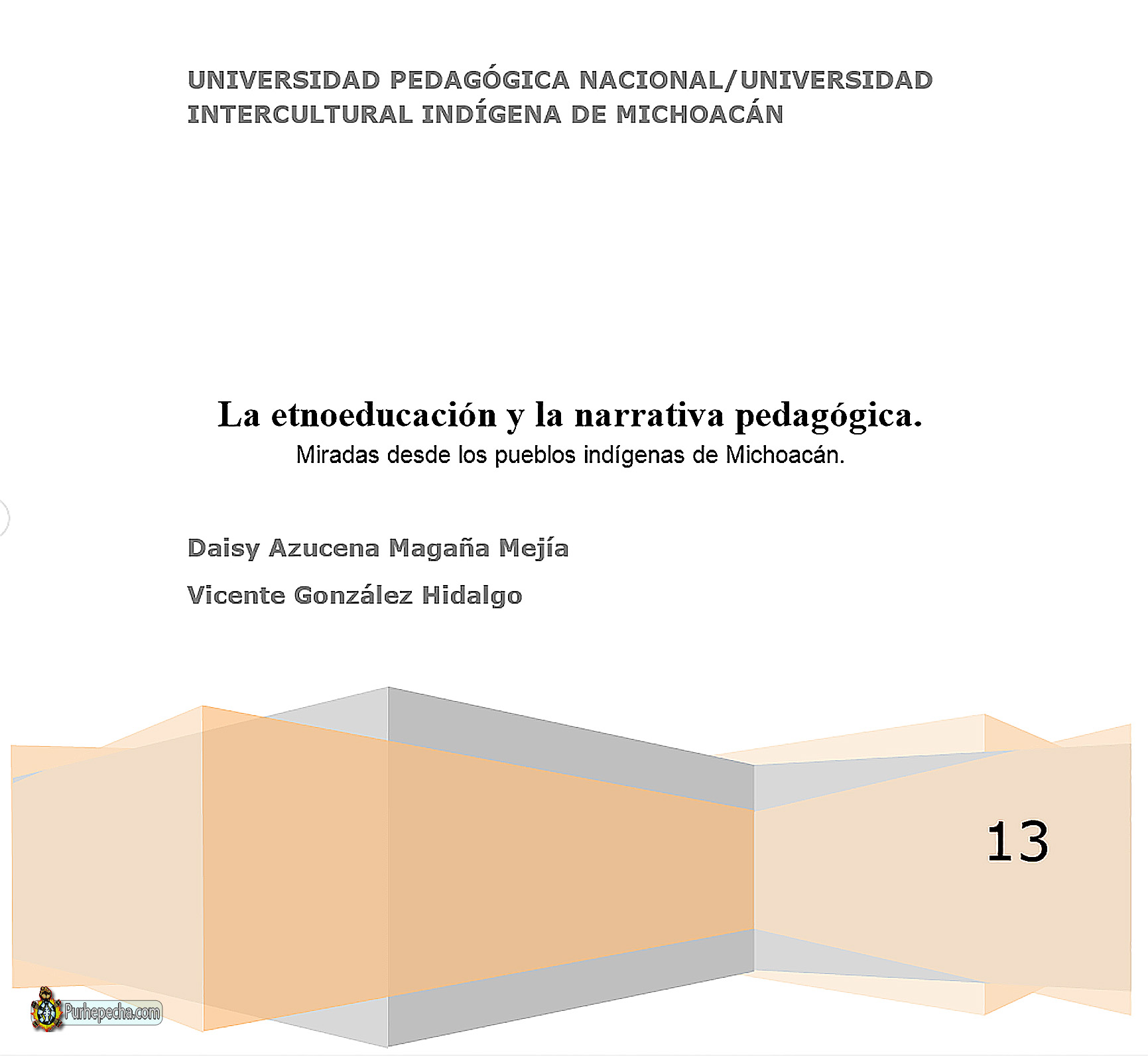
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
La etnoeducación y la narrativa pedagógica.
Miradas desde los pueblos indígenas de Michoacán.
Daisy Azucena Magaña Mejía
Vicente González Hidalgo
Investigación académica. 54 páginas, archivo en formato de Microsoft Word. 646KB tamaño. Descargue el documento adjunto desde el siguiente enlace:
la-etnoeducacion-indigena-michoacan-documento final.docx
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Puedes también dejar un comentario en este tema, usando simplemente tu cuenta de Facebook:
Temas similares
-
El nuevo Secretario de Pueblos Indígenas de Michoacán, ignora la situación social y de seguridad de los indígenas
Por Male Tsanda en el foro MítentskuechaRespuestas: 0Último mensaje: 24/02/2012, 14:34 -
Michoacán a futuro: pueblos indígenas
Por Tatá Javie en el foro Mamaru ambéRespuestas: 2Último mensaje: 10/05/2011, 21:23 -
El Secretario de los Pueblos Indígenas de Michoacán reafirma el compromiso de trabajo con las comunidades indígenas
Por Tatá Javie en el foro Mamaru ambéRespuestas: 0Último mensaje: 01/04/2011, 12:49
Esta página comunitaria se reserva el derecho de prohibir el uso de cualquier programa, archivos y/o información en concordancia con los Derechos de Autor. www.Purepecha.mx NO aloja ningún tipo de material con Derechos de Autor en su Servidor, todo lo que aquí se encuentra y muestra son links o enlaces a servidores externos y la WEB ni el Staff tienen responsabilidad legal directa sobre dicho material.
Solo unas cuantas partes de ésta página Web tiene COPYLEFT. Y para el resto, siempre se agradecerá que se cite a los autores originales y correspondientes del contenido de la obra: música, imágenes, archivo(s), vídeos, documentales, películas y escritos P'urhépecha (Purepecha) en cuestión. Esta página de comunicación indígena por asamblea comunal de la Cultura P'urhépecha se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Basada en una obra en http://www.purhepecha.org. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en http://www.purepecha.mx
Este sitio Web es la propiedad intelectual de tod@s los P'urhépecha de Michoacán, México y en el Extranjero. Ha sido creado y diseñado exclusivamente con Fines Culturales desde el día Domingo 10 de Febrero de 2008, es expresamente prohibido utilizar este sitio para fines comerciales y de lucro ajenos a las costumbres y tradiciones de la Cultura P'urhépecha.
Este sitio se administra y diseña desde la Comunidad Indígena de Santa Fe de la Laguna, Municipio de Quiroga, Michoacán, México.
En común acuerdo, nos reservamos el derecho de admisión y expulsión o baneo de usuarios(as) registrados.
www.Purhepecha.org + www.Purhepecha.com + www.Purhepecha.mx
Solo unas cuantas partes de ésta página Web tiene COPYLEFT. Y para el resto, siempre se agradecerá que se cite a los autores originales y correspondientes del contenido de la obra: música, imágenes, archivo(s), vídeos, documentales, películas y escritos P'urhépecha (Purepecha) en cuestión. Esta página de comunicación indígena por asamblea comunal de la Cultura P'urhépecha se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Basada en una obra en http://www.purhepecha.org. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en http://www.purepecha.mx
Este sitio Web es la propiedad intelectual de tod@s los P'urhépecha de Michoacán, México y en el Extranjero. Ha sido creado y diseñado exclusivamente con Fines Culturales desde el día Domingo 10 de Febrero de 2008, es expresamente prohibido utilizar este sitio para fines comerciales y de lucro ajenos a las costumbres y tradiciones de la Cultura P'urhépecha.
Este sitio se administra y diseña desde la Comunidad Indígena de Santa Fe de la Laguna, Municipio de Quiroga, Michoacán, México.
En común acuerdo, nos reservamos el derecho de admisión y expulsión o baneo de usuarios(as) registrados.
www.Purhepecha.org + www.Purhepecha.com + www.Purhepecha.mx




 Citar
Citar